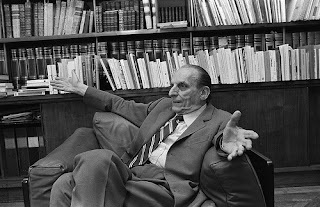Se trata de un texto
basado en la conferencia pronunciada por Norberto Bobbio (1909-2004) en el
Palacio de las Cortes de Madrid, en noviembre de 1983. Luego, corregida y
aumentada, sirvió para la disertación introductoria presentada por el
politólogo italiano en el Congreso Internacional “Ya empezó el futuro”,
celebrado en Locarno en mayo de 1984.
A continuación
presento al lector mi ficha de lectura, basada en la siguiente edición: Bobbio,
Norberto. (1986). El futuro de la
democracia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. (pp. 13-31).
Traducción española de José F. Fernández Santillán.
[Antes de comenzar la
ficha propiamente dicha, considero necesario escribir unas palabras sobre el
punto de vista adoptado por Bobbio para estudiar la democracia. En este
sentido, es característica la escisión entre “lo político” y “lo económico”.
Bobbio considera que la democracia moderna tiene origen en las mentes de algunos
filósofos políticos y que su éxito o fracaso debe medirse en función de esas
ideas. No explora, en cambio, la relación entre el desarrollo del modo de
producción capitalista y la expansión de la democracia. Al respecto, considero
mucho más fructífero el camino esbozado por Marx, a partir de la constatación
de que en el capitalismo la dominación está basada en la coerción económica y
tiene un carácter impersonal. Bobbio, al escindir lo económico y lo político,
hace suya la distinción entre Sociedad Civil y Sociedad Política, cuyo análisis
fue realizado por Marx en su célebre artículo “Sobre la cuestión judía” (1844).
Si se considera a lo político y a lo económico como aspectos de una misma
totalidad, estamos obligados a reformular la evaluación de Bobbio acerca de los
“fracasos” de la democracia.]
Bobbio comienza su
discurso afirmando que no sabe cuál puede ser el futuro de la democracia. Su
objetivo es otro: “En esta disertación
mi intención es pura y simplemente la de hacer alguna observación sobre el
estado actual de los regímenes democráticos (…) Tanto mejor si de estas
observaciones se pueda extrapolar una tendencia en el desarrollo (o involución)
de estos regímenes, y por tanto intentar algún pronóstico cauteloso sobre su
futuro.” (p. 13).
Para llevar adelante su cometido, el autor se ve obligado a establecer una
definición mínima de la democracia. Comienza por lo básico: “Todo grupo
social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para todos los miembros
del grupo con el objeto
de mirar por la propia sobrevivencia, tanto en el interior como en el exterior.”
(p. 14). Ahora bien, esta toma de decisiones se realiza en forma democrática
cuando está “caracterizada por un
conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está
autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos.” (p. 14). Precisamente la existencia de
este conjunto de reglas separa a las formas democráticas de las formas
autocráticas de toma de decisiones. Bobbio fundamenta la importancia de las
reglas argumentando que las decisiones siempre son tomadas por individuos, nunca
por el colectivo en su conjunto.
La definición mínima de democracia incluye
tres elementos:
1)
En cuanto a los sujetos
que toman las decisiones colectivas, un régimen democrático se caracteriza
porque el número elevado de personas que tienen esa atribución. Nunca son todos
(por ejemplo, no votan los menores de edad).
2)
En cuanto a la modalidad
de la decisión, “la regla fundamental de la democracia es la regla de
la mayoría, o sea, la regla con base en la cual se consideran decisiones
colectivas y, por tanto, obligatorias para todo el grupo, las decisiones
aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben de tomar la decisión.” (p.
14).
3)
Existencia
de alternativas reales (y la
posibilidad efectiva de seleccionar una u otra) para quienes estén llamados a
decidir o a elegir a quiénes deberán decidir. Para que esto sea posible es
preciso que existe un Estado de Derecho,
cuya base con los derechos de libertad de opinión, de expresión de la propia
opinión, de reunión, de asociación, etc. “Las normas constitucionales que
atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas
preliminares que permiten el desarrollo del juego.” (p. 15). Estos derechos son
la base del Estado liberal. [Esta
forma de Estado se caracteriza por la existencia de esos derechos
fundamentales.]
Bobbio plante así la
relación entre democracia y liberalismo: “El Estado liberal y el
Estado democrático son interdependientes en dos formas: 1) en la línea que va
del liberalismo a la democracia, en el sentido de que son necesarias ciertas
libertades para el correcto ejercicio del poder democrático; 2) en la línea
opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es
indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y la
persistencia de las libertades fundamentales.” (p. 15). Sostiene que Estado
liberal y Estado democrático cuando caen, caen juntos. (p. 16).
A continuación, pasa
a ocuparse de la democracia actual. Para hacerlo, elige el camino de confrontar
una lista de seis “falsas promesas” del pensamiento democrático y liberal
(aquello que nació con fines “nobles y elevados”) con la “cruda realidad”.
I] El nacimiento de una sociedad pluralista
(p. 17-18)
Este punto se refiere
a la distribución del poder.
La democracia moderna
tiene origen en una concepción
individualista de la sociedad, que reemplazó a la concepción orgánica
dominante en la Antigüedad y en la Edad Media. Esta concepción individualista
se formó a partir de tres aportes: a) contractualismo de los siglos XVII y
XVIII; b) el nacimiento de la economía política (Adam Smith); c) la filosofía
utilitarista (Bentham, Mill).
A partir de la
hipótesis del individuo soberano, “la doctrina democrática había ideado un
Estado sin cuerpos intermedios, característicos de la sociedad corporativa de
las ciudades medievales y del Estado estamental o de órdenes anteriores a la
afirmación de las monarquías absolutas, una sociedad política en la que, entre
el pueblo soberano, compuesto por muchos individuos (un voto por cabeza) y sus
representantes, no existiesen las sociedades particulares criticadas por
Rousseau y privadas de autoridad por la Ley Le Chapelier (abrogada en Francia
solamente en 1887).” [1]
La democracia actual,
por el contrario, se centra en las grandes
organizaciones, no en los individuos. “No son los individuos sino los
grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática, en la
que ya no hay un solo soberano, ni el pueblo o la nación, compuesto por
individuos que adquirieron el Derecho de participar directa o indirectamente en
el gobierno, el pueblo como unidad ideal (o mística), sino el pueblo dividido
objetivamente en grupos contrapuestos, en competencia entre ellos, con su
autonomía relativa con respecto al gobierno central (autonomía que los
individuos específicos perdieron y que jamás han recuperado más que en un
modelo ideal de gobierno democrático que siempre ha sido refutado por los
hechos).” (p. 18). El modelo de sociedad democrática era una sociedad monista,
con un solo centro de poder. La sociedad democrática actual tiene varios
centros de poder [la poliarquía de Dahl], es pluralista. (p. 18).
II] La reivindicación de los intereses (p. 18-20)
Este punto se refiere
a la representación.
El ideal de la
democracia moderna está “caracterizada por la representación política, es
decir, por una forma de representación en la que el representante, al haber
sido llamado a velar por los intereses de la nación, no puede ser sometido a un
mandato obligatorio. El principio en el que se basa la representación política
es exactamente la antítesis de aquél en el que se fundamenta la representación
de los intereses, en la que el representante, al tener que velar por los
intereses particulares del representado, está sometido a un mandato obligatorio
(precisamente el del contrato del Derecho privado que prevé, la revocación por
exceso de mandato).” (p. 18). En síntesis, mandato
libre del representante, prohibición del mandato imperativo.
Ahora bien, en la
democracia actual no se respetan ni el mandato libre ni la representación
política. Esto se debe a la estructura pluralista del poder mencionada en el
punto anterior. Bobbio es claro: “Quien representa intereses particulares tiene
siempre un mandato imperativo.” (p. 19). Ejemplo: régimen neocorporativo en la
mayoría de las democracias europeas (Estado garante de acuerdos entre las
partes de la sociedad – cámaras empresarias y sindicatos -).
III] Persistencia de las oligarquías (p. 20-21)
La tercera promesa
era la derrota del poder oligárquico.
En otras palabras, se buscaba la libertad como autonomía = desaparición de la
distinción entre quien gobierna y quien es gobernado. La democracia actual
muestra un camino completamente diferente. “La democracia representativa, que
es la única forma de democracia existente y practicable, es en sí misma la
renuncia al principio de la libertad como autonomía.” (p. 20). Joseph
Schumpeter (1883-1950) vio esto con claridad: “la característica de un gobierno
democrático no es la ausencia de élites sino la presencia de muchas élites que
compiten entre ellas por la conquista del "'voto popular.” (p. 21).
IV] El espacio limitado (p. 21-22)
Bobbio aborda la
cuestión de la multitud de espacios significativos que permanecen ajenos a la
forma democrática de gobierno. Se trata de “espacios en los que se ejerce un poder
que toma decisiones obligatorias para un completo grupo social.” (21). Ejemplo:
los dos grandes bloques de poder que existen en lo alto de las sociedades
avanzadas, la empresa y el aparato administrativo.
La democracia moderna
“nació como método de legitimación y de control de las decisiones políticas en
sentido estricto, o de «gobierno» propiamente dicho, tanto nacional como local,
donde el individuo es tomado en consideración en su papel general de ciudadano
y no en la multiplicidad de sus papeles específicos de feligrés de una iglesia,
de trabajador, de estudiante, de soldado, de consumidor, de enfermo, etc.
Después de la conquista del sufragio universal, si todavía se puede hablar de
una ampliación del proceso de democratización, dicha ampliación se debería
manifestar, no tanto en el paso de la democracia representativa a la democracia
directa, como se suele considerar, cuanto en el paso de la democracia política
a la democracia social, no tanto en la respuesta a la pregunta ¿quién vota?
como en la contestación a la interrogante ¿dónde vota?” (p. 21). [Marx trabajó
esta cuestión en su artículo “La cuestión judía”. Es importante volver a ese
trabajo para comprender las bases de la distinción entre Sociedad Civil y
Sociedad Política, entre espacio privado y espacio público, que constituye una
de las bases de la dominación de la burguesía. Hay que tener presente que la
dominación de la burguesía se sustenta en relaciones impersonales – la coerción
económica – y que esa dominación requiere del reconocimiento del ámbito de las
relaciones económicas como un ámbito privado.]
V] El poder invisible (p. 22-24)
La democracia moderna
nació con el objetivo de eliminar el “poder invisible” (Bobbio remite al caso
italiano de la mafia), es decir, toda forma de poder realizada a espaldas de la
publicidad. En este punto, el fracaso de las democracias reales es tan
ostensible como en el caso de la promesa de la eliminación del poder
oligárquico. “Más que de una falsa
promesa en este caso se trataría de una tendencia contraria a las premisas: la
tendencia ya no hacia el máximo control del poder por parte de los ciudadanos,
sino, por el contrario, hacia el máximo control de los súbditos por parte del
poder.” (p. 24).
VI] El ciudadano no educado (p. 24-26)
La democracia moderna
se construyó bajo el supuesto de que la práctica democrática es la mejor
escuela para educar a los ciudadanos. John Stuart Mill (1806-1873) planteó que
la democracia requiere ciudadanos activos, no pasivos. “Esto lo llevaba a
proponer la ampliación del sufragio a las clases populares con base en el
argumento de que uno de los remedios contra la tiranía de la mayoría está
precisamente en el hacer partícipes en las elecciones — además de a las clases
pudientes que siempre constituyen una minoría de la población y tienden por
naturaleza a mirar por sus propios intereses— a las clases populares. Decía: la
participación en el voto tiene un gran valor educativo; mediante la discusión política
el obrero, cuyo trabajo es repetitivo en el estrecho horizonte de la fábrica,
logra comprender la relación entre los acontecimientos lejanos y su interés
personal, y establecer vínculos con ciudadanos diferentes de aquellos con los
que trata cotidianamente y volverse un miembro consciente de una comunidad.”
(p. 25). En el debate sobre elitismo y pluralismo, desarrollado en la Ciencia
Política estadounidense en las décadas de 1950 y 1960, se desarrolló la
distinción entre la cultura de los súbditos, orientada hacia los output del sistema (los beneficios que
los electores esperan obtener del sistema político), y la cultura participante,
centrada en los input (propio de los
electores que se identifican con la articulación de las demandas y la formación
de las decisiones).
En la realidad, prima
la apatía hacia la política. Bobbio sugiere que cada vez más ciudadanos se guían
por los output (los favores que
esperan conseguir a cambio de sus votos).
Bobbio se dedica a
examinar los motivos por los que las promesas de la democracia no pudieron ser
cumplidas. Llegado a este punto, sugiere que la sociedad actual es más compleja
que la que dio origen a la democracia clásica. “Las promesas no fueron cumplidas debido a los obstáculos que no fueron
previstos o que sobrevinieron luego de las «transformaciones» (…) de la
sociedad civil.” (p. 26).
Analiza tres
transformaciones:
1] El gobierno de los técnicos (p. 26-27)
La cuestión es la
siguiente: “conforme las sociedades
pasaron de una economía familiar a una economía de mercado, y de una economía
de mercado a una economía protegida, regulada, planificada, aumentaron los
problemas políticos que requirieron capacidad técnica. Los problemas técnicos
necesitan de expertos, de un conjunto cada vez más grande de personal
especializado.” (p. 26). Bobbio plantea
el problema con precisión: “La tecnocracia y la democracia son
antitéticas: si el protagonista de la sociedad industrial es el experto,
entonces quien lleva el papel principal en dicha sociedad no puede ser el
ciudadano común y corriente. La democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo; por el
contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los
pocos que entienden de tales asuntos.” (p. 26-27)
2] El aumento del aparato (p. 27-28)
El aumento de la
capacidad de control del Estado sobre la sociedad conllevó “el crecimiento continuo del aparato
burocrático, de un aparato de poder ordenado jerárquicamente, del vértice a la
base, y en consecuencia diametralmente opuesto al sistema de poder democrático.
Si consideramos el sistema político como una pirámide bajo el supuesto de que
en una sociedad existan diversos grados de poder, en la sociedad democrática el
poder fluye de la base al vértice; en una sociedad burocrática, por el
contrario, se mueve del vértice a la base.” (p. 27). Ahora bien, Bobbio apunta
que la relación entre Estado democrático y Estado burocrático es estrecha; a
medida que se amplió la base del primero y el voto se extendió a los
trabajadores, éstos comenzaron a reclamar más derechos, y la satisfacción de
los mismos requirió de la expansión de una burocracia encargada de la gestión.
Por eso, la exigencia actual de limitación del aparato burocrático del Estado
[neoliberalismo], esconde la intención de terminar con el Estado Benefactor.
3] El escaso rendimiento (p. 28).
La cuestión es la
siguiente: “primero el Estado liberal y
después su ampliación, el Estado democrático, han contribuido a emancipar la
sociedad civil del sistema político. Este proceso de emancipación ha hecho que
la sociedad civil se haya vuelto cada vez más una fuente inagotable de demandas
al gobierno, el cual para cumplir correctamente sus funciones debe responder adecuadamente
pero, ¿cómo puede el gobierno responder si las peticiones que provienen de una
sociedad libre y emancipada cada vez son más numerosas, cada vez más
inalcanzables, cada vez más costosas?” (p. 28). En un régimen autocrático, el
Estado restringe la demanda de exigencias de la sociedad civil; en cambio, en
democracia las demandas son numerosas y continuas, en tanto que la respuesta a
éstas es difícil.
Bobbio termina la
disertación afirmando que, a pesar de las promesas incumplidas y de los
obstáculos imprevistos, el régimen democrático no fue reemplazado por el
autocrático, y que las democracias se fortalecieron luego de la finalización de
la Segunda Guerra Mundial (1945). El autor se refiere al contenido mínimo de la
democracia, desarrollado al principio de la disertación. También hace la
constatación de que no hubo guerras entre
Estados democráticos en el período posterior a 1945.
Por último, Bobbio
enumera los ideales de la democracia: 1) ideal de la tolerancia; 2) ideal de la no
violencia; 3) ideal de la gradual renovación de la sociedad mediante el libre debate de ideas (ejemplo: “únicamente
la democracia permite la formación y la expansión de las revoluciones
silenciosas, como ha sido en estas últimas décadas la transformación de la
relación entre los sexos, que es quizá la mayor revolución de nuestro tiempo.”
– p. 31-); 4) ideal de la fraternidad.
Villa del
Parque, miércoles 11 de julio de 2018
NOTAS:
[1] Bobbio pasa por
alto un hecho significativo. La Ley Le Chapelier, sancionada en 1791 (plena
Revolución Francesa), instauraba la libertad de empresa y prohibía todo tipo de
asociaciones sindicales. Lejos de ser expresión de una teoría abstracta,
constituía una herramienta concreta de la burguesía francesa en su lucha contra
los trabajadores.