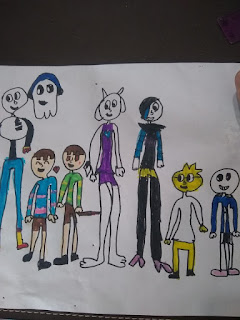“Mi patria es ahora la Internacional, de la que eres uno de los principales
fundadores. Así pues, querido amigo, ves que soy tu discípulo,
y estoy orgulloso de serlo.”
Mijail Bakunin (1814-1876), anarquista ruso. [1]
El paleontólogo Stephen Jay Gould (1941-2002) afirmaba que la mejor prueba de la evolución eran las imperfecciones de los seres vivos, pues la perfección carece de historia. ¿Cómo puede tenerla, si lo perfecto no necesita cambiar? Por eso Charles Darwin (1809-1882), el autor de la teoría de la evolución, buscaba los rasgos imperfectos y no “las soluciones óptimas del ingeniero”.
Gould, un científico natural, nos cuenta una historia que sirve perfectamente para quienes pretendemos comprender el funcionamiento de la sociedad capitalista. La fortaleza del capitalismo radica en su imperfección; las crisis, episodios devastadores en términos de riqueza destruida y vidas humanas arruinadas y/o cegadas, son, sin embargo, la vía regia para el desarrollo del capital. El capitalismo es el reino de las contradicciones, de las ambigüedades; por eso ha mostrado tal capacidad de sobrevivencia.
El estudio del capitalismo requiere, pues, de una mentalidad capaz de concentrarse en las contradicciones, de buscar regularidades en los lugares más insensatos, de hacer de lo cotidiano y gris (eso que parece tan falto de perfección) el centro del análisis. La verdad del capitalismo se encuentra en los lugares donde no posamos la mirada, por considerarlos poco interesantes o banales. El autor que llevó adelante por primera vez y de manera más cabal esta indagación fue Karl Marx (1818-1883); la obra en la que mejor se plasmó esa manera de abordar el estudio del capitalismo es El capital.
Con este artículo damos comienzo a la publicación de una serie de textos cortos cuyo eje es el Libro Primero de EC (1867). EC es la obra más importante de la teoría social del siglo XIX y, a la vez, el producto cumbre de los socialismos de ese siglo; de este modo, EC encarna la dualidad entre hacer teoría de la sociedad y hacer política para transformar esa sociedad. En este sentido constituye la continuación del Manifiesto Comunista (1848), sólo que en EC la balanza de la exposición se inclina más hacia la teoría social. Pero ambas obras son inseparables de las luchas del MO. Basta con indicar que MC se publicó en la víspera misma de las revoluciones de 1848; EC, por su parte, salió a la luz en la etapa signada por la existencia de la Primera Internacional (1864-1876) y la Comuna de París (1871).
Las afirmaciones del párrafo anterior tienen consecuencias para el abordaje de EC. Es cierto que Marx se propuso llevar a cabo la crítica de la EP; en este nivel, la lectura de EC debe ir acompañada de la lectura crítica de las obras fundamentales de la teoría social. [2] Pero permanecer en este lugar implica confinar EC dentro de los límites de la Academia, de lo universitario. Es un camino posible y ha sido recorrido por multitud de estudiosos. Sin embargo, presenta el inconveniente fundamental de que no es el camino elegido por Marx.
EC fue escrito pensando en la clase trabajadora. Ella era, según lo creía Marx, el destinatario natural de la obra. En 1847 Marx dio unas conferencias en Bruselas, publicadas en 1849 bajo el título Trabajo asalariado y capital. Allí se encuentra el siguiente pasaje:
“Nos esforzaremos por conseguir que nuestra exposición sea lo más sencilla y popular posible, sin dar por supuestas ni las nociones más elementales de la Economía Política. Queremos que los obreros nos entiendan.” (Marx, 1985, p. 8). [3]
Esta fue la norma que siguió Marx en los escritos publicados a partir de esa fecha. La primera prueba de ello es el MC, cuyo capítulo inicial sintetiza de manera sencilla la concepción de la sociedad elaborada por Marx y Friedrich Engels (1820-1895).
EC es una obra política en todo el sentido de la expresión. Marx desarrolla la crítica de la EP para desarmar la ideología burguesa y contribuir así al desenvolvimiento de la autonomía política de la clase trabajadora. La formulación de una nueva teoría del capitalismo va de la mano con la construcción de una alternativa política liderada por la clase trabajadora. Por eso la lectura de EC debe ir acompañada por el estudio de la acción sindical y política del MO, de los partidos socialistas y de los diversos socialismos.
Más arriba se dijo que EC es la obra cumbre de los socialismos del siglo XIX. La afirmación puede resultar extraña, pues se asocia a EC con el socialismo marxista. No pretendo negar lo evidente: Marx es autor de EC; los marxistas consideraron que la aparición del Libro I en 1867 marcaba un hito del socialismo denominado “científico”. Todo ello es cierto, pero no debe conducir a la idea equivocada de que todas las otras variantes del socialismo tienen que ser olvidadas por “utópicas”, por carecer, supuestamente, de carácter científico.
EC jamás habría sido redactado sin las luchas del MO y las búsquedas, tanteos, aciertos y errores de todos los socialistas. Pensar de este modo sirve para una mejor comprensión de EC y tiene una ventaja adicional: puede contribuir a generar un clima favorable para la superación de las disputas interminables entre los socialistas actuales. Esto puede sonar utópico, y probablemente sea así, pero la esperanza es también una fuerza política.
Lo escrito hasta aquí sirve de fundamento a un tratamiento de la obra más complejo que lo habitual. Las lecturas académicas privilegian lo económico, lo sociológico, lo filosófico; a veces por separado, a veces en conjunto. En pocas palabras, consideran a EC como un libro de teoría social (o de ciencias sociales, para emplear el término al uso).
La lectura que propongo sugiere combinar la política y la teoría social. EC fue pensado como una obra dirigida a intervenir en las luchas del MO; Marx estaba obsesionado por contribuir a la independencia política de los trabajadores. Un ejemplo de ello, que sirve para fundamentar mi lectura de la obra, es el folleto Salario, precio y ganancia (1865). Allí Marx utiliza la teoría para clarificar las posiciones de la AIT frente al capitalismo. Exagerando un poco, EC constituye una versión aumentada de los planteos de SPG: la teoría desplegada en la magnum opus de Marx tiene el objetivo político de contribuir a la separación de la clase obrera de la ideología burguesa.
Entonces, leer EC implica confrontar la teoría con las diversas posiciones desplegadas por los socialismos del siglo XIX. No hay que temer la confrontación. El imperio de lo políticamente correcto, uno de los peores males de nuestra época, promueve dos efectos aparentemente antagónicos pero que, en rigor, se complementan: de un lado, la condena del debate, de todo debate; del otro, la condena de toda tolerancia en los debates. Ambos efectos se dan la mano en un efecto común: la supresión del intercambio de ideas.
La publicación de esta serie de artículos nos llevará más allá de los límites de lo que hoy se considera propia de la teoría social (o de las ciencias sociales). Una y otra vez retomaremos los debates entre los militantes obreros y los socialistas. EC aparecerá ante nuestros ojos como lo que fue: un punto de confluencia y confrontación del socialismo del siglo XIX en todas sus variantes, y una obra monumental de teoría social, que nos interpela como si hubiera sido escrita ayer.
A modo de epílogo
Dice el refrán “quien avisa no traiciona”. Por eso quiero dejar asentadas tres cuestiones:
Carezco de los conocimientos necesarios para encarar semejante obra. No obstante, ello no significa que sea imposible. Mi propósito es promover una lectura particular de EC, que sea de utilidad para los militantes interesados en construir un socialismo revolucionario libre de sectarismos. Para ello procuraré recurrir a la sencillez y claridad en la exposición. Cada artículo irá acompañado de una lista de obras que sirvan para profundizar los temas elegidos. Albergo la esperanza de contar con la ayuda de otras personas interesadas en la búsqueda de la verdad. Esto último es fundamental para que el proyecto no naufrague.
Los artículos se publicarán con una periodicidad mensual. Ello permitirá contar con el tiempo necesario para darles una redacción lo más cuidada posible.
Los artículos serán breves, no más de 1500 palabras. El objetivo es que puedan ser leídos de un tirón y que su reproducción sea simple.
Por ahora no hay nada más para decir. En este tipo de emprendimiento, lo importante es tomar como regla la sentencia bíblica: “No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto” (Lucas, 6:43-44).
Note el lector que todavía no hemos dado siquiera respuesta provisional a la pregunta formulada en el título...
Villa del Parque, jueves 2 de diciembre de 2020
ABREVIATURAS:
EC = El Capital / EP= Economía política / MC = Manifiesto Comunista / MO = Movimiento obrero.
NOTAS:
[1] Bakunin, carta a Marx, 22 de diciembre de 1868, citada por Rubel y Janover (2010, p. 33). Ya tendremos ocasión de ocuparnos extensamente de las relaciones entre marxistas y anarquistas en el período de la AIT. Por ahora basta con esbozar un par de cuestiones importantes, en línea con la lectura propuesta. La imagen habitual, que perdura hasta nuestros días, muestra que Marx y Bakunin se odiaban con todo el fervor de sus almas. No voy a negar el hecho de que Marx y Bakunin eran una especie de paradigma de la noción de personalidades incompatibles. Sin embargo, no siempre estuvieron en guerra. “[Bakunin] admiraba la exposición que hace Marx de la historia de la sociedad, y en gran parte estaba conforme con el diagnóstico de Marx acerca de la próxima caída del capitalismo ante el poder creciente de la clase trabajadora.” (Cole, 1980, p. 211).
[2] El capital lleva por subtítulo: Crítica de la economía política. Para comprender la noción de crítica es necesario ir hasta sus fuentes en la Ilustración y en la filosofía alemana, la obra de Immanuel Kant (1724-1804). Respecto a la Ilustración, Engels escribió “Los grandes hombres que en Francia ilustraron las cabezas para la revolución que había de desencadenarse, adoptaron ya una actitud resueltamente revolucionaria. No reconocían autoridad exterior de ningún género. La religión, la concepción de la naturaleza, la sociedad, el orden estatal: todo lo sometían a la crítica más despiadada; cuanto existía había de justificar los títulos de su existencia ante el fuego de la razón o renunciar a seguir existiendo. A todo se aplicaba como rasero único la razón pensante. (...) Todas las formas anteriores de sociedad y Estado, todas las ideas tradicionales, fueron arrinconadas en el desván como irracionales; hasta allí, el mundo se había dejado gobernar por puros prejuicios; todo el pasado no merecía más que conmiseración y desprecio.” (Engels, 1986, p. 49-50). Kant, en su obra Crítica de la razón pura (1781), concebía a la metafísica como “campo de batalla”. Nosotros podemos extender la aplicación de esta idea a la teoría social y afirmar que ésta es un “campo de batalla” porque la sociedad lo es. En este campo siempre se construye teoría en confrontación con alguien o algo; el teórico social es belicoso por naturaleza. La crítica, en términos de Kant, significa someter al tribunal de la razón los argumentos del adversario; es el momento negativo de la teoría social. A ese tribunal no puede sustraerse ni la razón misma. La crítica va contra todas las “arrogaciones infundadas”, sin recurrir a “actos de autoridad”. Pero la crítica de Marx no puede limitarse al tribunal de la razón; la suya es una crítica que combina razón y lucha de clases.
[3] Muchas personas se sienten desanimadas al momento de comenzar la lectura de EC porque piensan que se encontrarán con una obra muy difícil de leer. Ahora bien, cuando nos proponemos estudiar seriamente una cuestión tenemos que estar dispuestos a hacer frente a las dificultades y problemas; no conozco otra forma de aprender. Sin embargo, una vez superado el primer capítulo del Libro Primero, EC aparece como una mucho más sencilla de como la pinta el sentido común. Veamos las opiniones de dos especialistas en la obra de Marx. Maximilien Rubel (1905-1996): “Un prejuicio corriente pretende que El capital es una obra ≪abstracta≫ escrita a la manera ≪hegeliana≫. Ahora bien, si se examina la estructura arquitectónica del primer libro - el único del que se puede afirmar con certeza que pertenece a Marx - se verifica que alrededor de un sexto del volumen sorprende por su carácter abstracto y sus formulaciones de estilo hegeliano. En cambio, el resto de la obra contiene desarrollos muy concretos de naturaleza histórica y sociológica, en los que las descripciones empíricas y las estadísticas ocupan un lugar de privilegio. (...) Que un libro del que cinco sextos están escritos en un estilo transparente y que, como obra de erudición, difiere de otras obras del mismo género por el interés nunca disimulado que muestra por la miseria humana, por sus causas y sus remedios, que semejante libro - pese a su carácter en ocasiones abstracto - haya podido tener la influencia que conocemos, no tiene nada de sorprendente. El capital es una obra científica y a la vez un mensaje ético. Es un libro engendrado por la misma miseria que analiza, y nacido de la pasión revolucionaria que quisiera suscitar.” (Rubel, 1970, p. 271). No estoy de acuerdo con Rubel en colocar en el centro la cuestión ética (me parece más correcto decir que EC es una obra científica y, a la vez, una obra política), pero concuerdo con el resto del pasaje citado. Daniel Bensaïd, por su parte, escribe: “El capital tiene reputación de ser un libro difícil. Sin embargo, Marx pretendía haberlo escrito para los obreros. La verdad está a mitad de camino entre ambas consideraciones: El capital no es fácil, pero es legible.” (Bensaïd, 2011, p. 101).
BIBLIOGRAFÍA:
Bensaïd, D. (2011). Marx ha vuelto. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.
Cole, G. D. H. (1980). Historia del pensamiento socialista. II. Marxismo y anarquismo, 1850-1890. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Engels, F. (1986). Del socialismo utópico al socialismo científico. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Buenos Aires, Argentina: Anteo.
Marx, K. (1985). Trabajo asalariado y capital. Barcelona, España: Planeta-Agostini.
Rubel, M. (1970). Karl Marx: Ensayo de biografía intelectual. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Rubel, M. y Janover, L. (2010). Marx anarquista. Buenos Aires, Argentina: Madreselva.