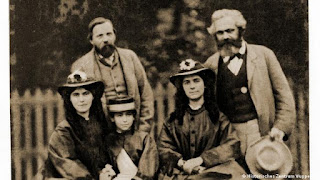La compilación Acerca del anarquismo y el anarcosindicalismo, publicada en 1976 (Moscú: Editorial Progreso), incluye escritos de Marx, Engels y Lenin. Se trata, por lo menos en lo que hace a los trabajos de Marx y Engels, de una obra sesgada, que pone el acento en los ataques al anarquismo y deja de lado obras fundamentales, como La guerra civil en Francia. Más allá del sesgo, contiene una serie de valiosas indicaciones sobre la concepción marxiana de la política y del partido. Continuo aquí la publicación de notas de lectura sobre la obra.
En carta a Cafiero (1), fechada el 1-3 de marzo de 1871, Friedrich Engels (1820-1895) formula una fuerte crítica a la política seguida por los bakuninistas en la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT a partir de aquí). Prefiero dejar de lado esta cuestión, cuyo tratamiento requiere un profundo conocimiento de la historia de la Internacional, del que carezco. Prefiero concentrarme en la definición del tipo de organización y de la política propuesta para la AIT, pues ambos temas son de utilidad para la teoría del partido revolucionario.
Engels desarrolla su punto de vista en estos pasajes:
“...nuestra Asociación es un centro de convergencia y de correspondencia entre las sociedades obreras de los distintos países que aspiran a un mismo fin, a saber: la protección, el progreso y la completa emancipación de la clase obrera (art. 1 de los Estatutos de la Asociación). Si las teorías especiales de Bakunin y sus amigos se limitaran a estos objetivos, no habría objeciones para aceptarlos como miembros y permitirles hacer cuanto pudieran para propagar sus ideas por todos los medios adecuados. En nuestra Asociación tenemos hombres de todo género: comunistas, proudhonistas, unionistas, tradeunionistas, cooperadores, bakuninistas, etc., e incluso en nuestro Consejo General hay hombres de opiniones bastante diferentes.
En el momento en que la Asociación se convirtiera en una secta, estaría perdida. Nuestra fuerza reside en la amplitud con que interpretamos el art. 1 de los Estatutos, a saber: que son admitidos todos los hombres que aspiran a la emancipación completa de la clase obrera. Por desgracia, los bakuninistas, con la estrechez de espíritu común a todos los sectarios, no se han considerado satisfechos con eso. El CG, según ellos, estaba compuesto de reaccionarios y el programa de la Asociación era demasiado inconcreto.” (p. 28; el resaltado es mío - AM-).
Esta larga cita merece varios comentarios.
En primer lugar, la AIT no era un partido de la clase obrera, es decir, una organización cuyo objetivo principal es la toma del poder. Se trataba de algo más amplio, propio de una etapa diferente en el desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores. De ahí el énfasis por agrupar a todas las tendencias del movimiento obrero y socialista de la época, siempre y cuando tuvieran por objetivo la emancipación de la clase trabajadora (quedaban fuera, por supuesto, el socialismo burgués, el socialismo conservador, etc.). El marxismo era una tendencia más y, por cierto, minoritaria en la AIT.
Dado el nivel de desarrollo de la conciencia política del proletariado europeo de la época, los objetivos primordiales eran, según Engels, la organización económica de los trabajadores (sindicatos) y la discusión y educación políticas (tendiente a la conformación de movimientos y partidos de la clase). En un contexto signado por la subordinación a los partidos de la burguesía (por ejemplo, el caso de las trade-unions en Gran Bretaña) y/o la incomprensión de los mecanismos de dominación de los capitalistas, el eje de la acción política tenía que pasar por la organización y la separación respecto a la ideología burguesa. Que una de las tendencias de la AIT se arrogase la superioridad sobre las demás implicaría desbaratar los gérmenes de organización y de evolución independiente, porque alejaría del núcleo de “elegidos” a la masa de los trabajadores.
En las condiciones de las décadas de 1860 y 1870, un programa “perfectamente revolucionario” (el bakuninismo tenía esa pretensión) obraría como un agente disgregador en el movimiento obrero. En términos gramscianos, Marx y Engels estaban desarrollando una política de hegemonía, para la cual eran necesarias paciencia, debate y educación por la práctica. Se intentaba acercar a las masas trabajadoras a la organización, para que dejaran de ser átomos sometidos al Capital, y luego desarrollar en paralelo, en el seno de dicha organización, una continua discusión-educación tendiente a potencia, a elevar, la conciencia de clase. Se trataba de dar el paso de una visión particular (sindical) a una visión general (política) de la sociedad.
En segundo lugar, a partir de lo anterior se comprende el significado del término secta, aplicado por Engels al bakuninismo. En el terreno político, una secta se caracteriza por la incapacidad para trascender los límites corporativos y elaborar una política (una estrategia de largo plazo) para el conjunto de la clase obrera y los demás sectores populares.
En tercer lugar, la “pureza revolucionaria” del programa no garantiza nada. La fraseología de ningún modo puede reemplazar a la acción (a la praxis) revolucionaria. Punto delicado, pues se corre el riesgo de caer en el oportunismo (el seguidismo de la coyuntura). El programa tiene que subordinarse (debe ser una herramienta) a la construcción de la hegemonía de la clase trabajadora.
“...el resultado principal de la acción de los bakuninistas ha consistido en crear la división en nuestras filas. Nadie ha puesto obstáculos a sus dogmas especiales, pero no se han dado por satisfechos con eso y han querido mandar e imponer sus doctrinas a todos nuestros miembros. Hemos resistido, como era nuestro deber; sin embargo, si aceptan existir tranquilamente al lado de nuestros otros miembros, no tenemos el derecho ni el deseo de excluirlos.” (p. 30).
En julio de 1871 (2) la actitud de los marxistas hacia los bakuninistas eran mucho más conciliatoria que en el período posterior (cuando los bakuninistas desataron una ofensiva por el control de la AIT). Aquí pueden destacarse una serie de cuestiones:
1) en la AIT participaban tendencias diferentes del movimiento obrero, varias de ellas claramente antagónicas;
2) como ya indicamos, la AIT no era un partido político, sino que constituía una organización mucho más flexible, que le permitía contener en su seno a corrientes tan diversas;
3) la AIT, objetivamente, cumplió la función de dinamizador del movimiento obrero europeo (y de iniciador en el ámbito extraeuropeo), permitiéndole levantar cabeza después de las derrotas de 1848/1849;
4) en ese contexto de derrota, pero también de fuerte desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales capitalistas, era necesario, según Marx y Engels, agrupar a los distintos sectores del movimiento en torno a la lucha por la emancipación del proletariado;
5) en el seno de la AIT debía darse una lucha ideológica, política y organizativa para construir la organización autónoma de la clase obrera. Cualquier tendencia que procurase imponerse dictatorialmente a las demás, debilitaba a los elementos conscientes del proletariado y alejaba a la masa de los trabajadores.
Ahora bien, aceptado lo anterior, pasada la etapa de aglutinamiento de los trabajadores en torno a la AIT (algo que no se logró ni siquiera en Gran Bretaña), la coexistencia de tendencias se volvía más compleja. Desde la perspectiva de Marx y Engels, la dificultad principal consistía en cómo conciliar desarrollo teórico con mantenimiento de la unidad. Al hablar de desarrollo teórico nos referimos a discusión y organización. Una organización tan laxa, tan flexible, como la AIT, no podía sobrevivir a la consolidación teórica (entendida aquí como predominio del marxismo). El problema era, y es, como aunar desarrollo teórico con el crecimiento de la fuerza de masas de la organización. En este sentido, resulta especialmente útil revisar la experiencia de la AIT.
Villa del Parque, domingo 3 de septiembre de 2017
NOTAS:
(1) Transcribo los datos biográficos proporcionados por la editorial Progreso en la edición que estamos comentando: CAFIERO, Carlos. (1846-1892). Participante del movimiento obrero italiano y miembro de la AIT. En 1871 aplicó en Italia la política del Consejo General. Desde 1872 fue uno de los dirigentes de las organizaciones anarquistas italianas, pero a fines de los años ‘70 se apartó del anarquismo. En 1879 editó una adaptación del Libro Primero de El Capital, de Marx.
(2) A fines de mayo había sido aplastada la Comuna de París, primer gobierno de la clase trabajadora. El Estado francés, seguido posteriormente por los demás Estados europeos, responsabilizó a la AIT por la insurrección. A partir de allí se inició una persecución sistemática sobre la Asociación.